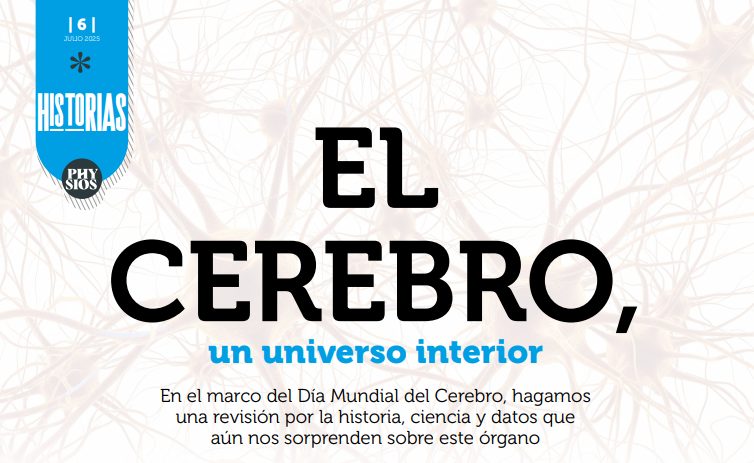
El cerebro humano ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad. Los primeros registros de su estudio se encuentran en el Papiro de Edwin Smith, un antiguo texto médico egipcio datado alrededor del 1700 a. C., que describe lesiones craneales y síntomas neurológicos. Sin embargo, en la antigua Grecia, Hipócrates fue uno de los primeros en proponer que el cerebro —y no el corazón— era el órgano responsable de los pensamientos y emociones, una idea revolucionaria para su época.
Durante siglos, la comprensión del cerebro avanzó lentamente, limitada por la imposibilidad de estudiarlo sin dañar al paciente. No fue sino hasta los siglos XIX y XX que las neurociencias comenzaron a florecer gracias a avances médicos, quirúrgicos y tecnológicos.
Entre los estudios más influyentes en la historia moderna del cerebro destacan:
El Día Mundial del Cerebro se conmemora cada 22 de julio, impulsado por la Federación Mundial de Neurología (WFN, por sus siglas en inglés), con el objetivo de generar conciencia sobre la salud cerebral y fomentar el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades neurológicas. Cada año, se elige un tema central, como el envejecimiento cerebral, la salud mental, el trauma craneal o el impacto de las tecnologías.
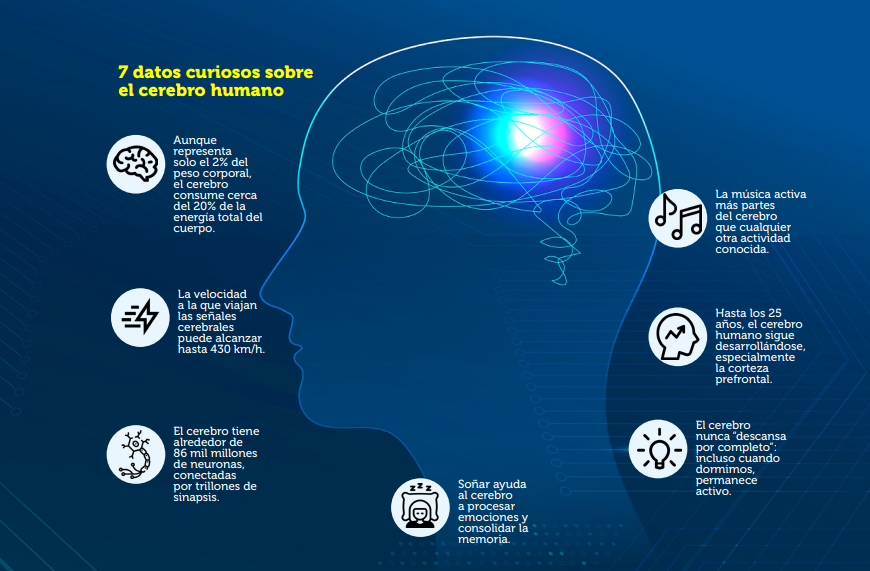
Aunque la neurología y la neurociencia son los campos centrales, el estudio del cerebro es profundamente interdisciplinario. Ciencias como la psicología, la biología, la cognición computacional, la psiquiatría, la neuropsicología y la educación se cruzan en su intento por descifrar los mecanismos del pensamiento, la emoción, la percepción y la memoria.
Además, disciplinas como la inteligencia artificial, la filosofía de la mente y la robótica cognitiva buscan entender —o incluso replicar— los procesos cerebrales.